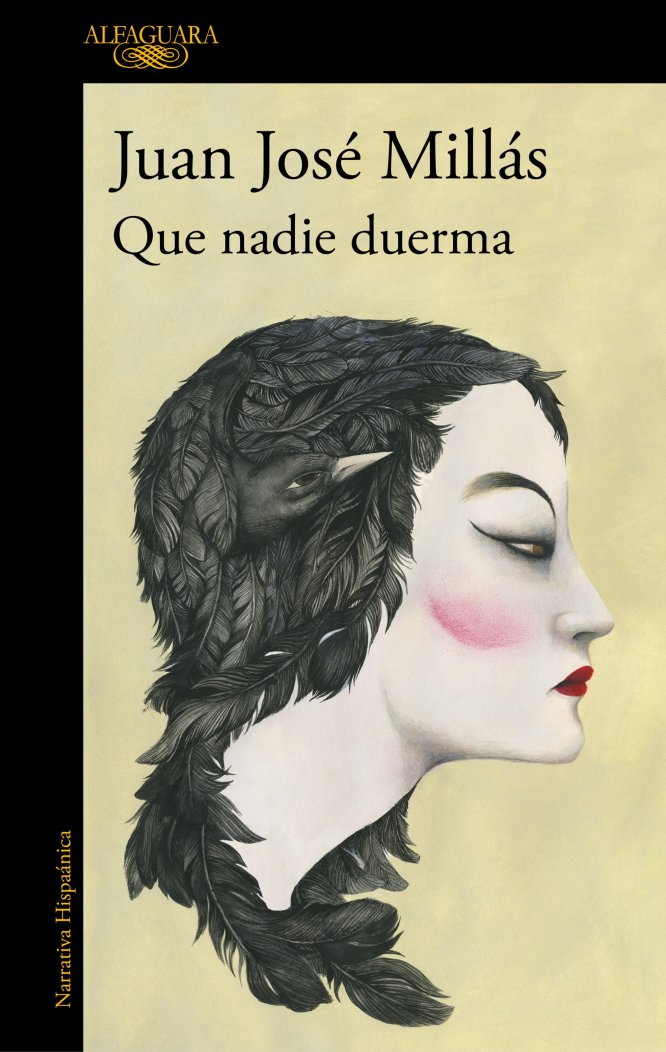
La venganza de Lucía
Juan José Millás ha escrito una novela abrupta y enigmática, casi sin respiro, pero que encierra además un brusco, aunque calculado, cambio de dirección

Un taxi pasa frente al Teatro Español. DAVID G. FOLGUEIRAS
Los lectores de Millás supieron hace tiempo que conviene no fiarse de nada, ni siquiera del propio domicilio… Si varias veces nos ha recordado que todos los armarios del mundo se comunican entre sí, los cuartos de baño de sus novelas suelen ser el imprevisto lugar de las autorrevelaciones: Lucía sabe al mirarse en el espejo del suyo que es una “falsa delgada” y sospecha por vez primera que tiene algo de ave; no mucho después, la rejilla de desagüe que comunica con el baño del vecino le trae los acordes del aria ‘Nessun dorma’, de Turandot. Esa música arrebatada de Puccini —una ópera que pueblan seres obstinados apostando por el amor total o por la muerte— lleva a Lucía a entregarse a un amor imposible y doloroso y a cambiar su vida. Y es que todo nos empuja fuera de nosotros hacia una intemperie que, en las primeras novelas de Millás, era fundamentalmente una desolación metafísica y privada. Pero hace ya mucho tiempo que sus novelas han asumido la naturaleza pública de la intemperie, que ahora tiene cómplices y culpables: sobre su penúltimo relato, Desde la sombra,planea la realidad siniestra de un despido laboral que se conjura mediante uno de los desdoblamientos de personalidad tan frecuentes en otras novelas. En La mujer loca, Julia vive la marginación del subempleo (y de su poco agraciado físico) a la vez que, como interesada por la filología, explora las infidelidades e inestabilidades del lenguaje.
En Que nadie duerma hay algo de todo aquello que se encarnó en nuestra realidad en los años 2007-2011. En aquel quinquenio Millás ejercía ya como escritor de novelas y también de artículos y reportajes que le habían acercado a vidas difíciles, a humillaciones cotidianas y a la dignidad humana de quienes las padecen. Y en La mujer loca participó como personaje (e indagador) en la misma acción del relato. Lucía ha salido de ese mundo humillado pero viene para vengarse… Al revés que en la ópera (donde Calaf afronta la muerte para lograr la mano de Turandot), Lucía es una singular y valiente protagonista, un Calaf femenino decidido a conquistar a su escurridizo Calaf masculino, a Braulio Botas, actor de no mucha fortuna que es el vecino del piso de abajo, al que solo ha visto una vez pero a quien debe el haber oído por vez primera el aria que resuena a lo largo de toda la novela (y que concluye, como es sabido, pregonando la victoria que llegará al alba del día siguiente: “All’alba vincerò”).
El lector ha de considerar si disfraces o anhelos imposibles, como la maldad gratuita o la mentira, no forman parte del único realismo capaz de reflejar la realidad presente
Aparentemente, Lucía no es más que una programadora informática que ha sido víctima del cierre fraudulento de la empresa donde trabajaba. No es casual la elección de su profesión. La realidad puede ser incierta y arbitraria, pero tiene un lenguaje interno, una pauta de inteligibilidad: un algoritmo que la vertebra o un diagrama de flujo que la pauta, como se recuerda alguna vez, y sobre todo, trae algún chispazo de certidumbre. “Algo va a suceder” es una consigna que oyó desde niña a su madre y que la avisaba de que algo iba a cambiar, aunque nunca fuera así. Pero no se va a rendir al destino porque la amparan dos posibles desdoblamientos: uno es la convicción —que va haciéndose cada vez más fuerte— de ser un ave, bajo la forma externa de una mujer. Y sabremos que los pájaros son impenetrables, capaces de una espera que es acecho, y de una acción vertiginosa y certera. El otro desdoblamiento, más voluntario y reciente, es el deseo de ser china, como la protagonista de Turandot, para lo que Lucía se pinta o maquilla como tal y, al volante de su taxi, sustituye el plano de Madrid por el de Pekín en el GPS del automóvil. Que la intrépida Lucía sea taxista tampoco parece una elección arbitraria. Al modo de los armarios comunicantes, también los taxis permiten desplazarse entre realidades inverosímiles o sorprendentes cada vez que sube un nuevo pasajero. Y Lucía es una profesional singular que unas veces actúa como censora de comportamientos que le desagradan, o como consuelo de un enfermo terminal o como compañera de cama de un pasajero complaciente.
Millás ha escrito una novela abrupta y enigmática, casi sin respiro, pero que encierra además un brusco —aunque calculado— cambio de dirección. Lo produce un engaño escarnecedor, otro robo descarado a la protagonista, cuya dolorosa revelación podría haber puesto final a una novela simplemente pesimista, como lo eran las del primer Millás. Pero la segunda parte —significativamente breve— es la descripción de una venganza total y terrible. Y donde se produce un decidido salto a la fantasía más cruel, como en un cuento gótico que remata además un espléndido e inesperado final. Pero no le quepa duda al lector: ha de considerar si los disfraces, los anhelos imposibles, como la maldad gratuita o la mentira, no forman parte del único realismo capaz de reflejar (y de resistir) la realidad presente. El deseo que formula Calaf en su aria —’Nessum dorma’: nadie duerma— es un eco de la orden de la princesa Turandot: nadie debe descansar en Pekín hasta que no se sepa el nombre de su anónimo pretendiente. Pero en el título de la novela de Millás me parece que ningún Calaf se complace en el insomnio ajeno; más bien se nos conmina, o se nos castiga, a vigilar un mundo hostil.
Que nadie duerma. Juan José Millás. Alfaguara, 2018. 216 páginas. 17,90 euros






















No hay comentarios:
Publicar un comentario