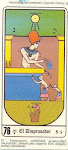El desierto parece un lugar vacío, pero está lleno de nombres que excitan la imaginación e inflaman nuestro espíritu de la misma manera que el sol torna incandescentes las arenas. Nombres de lugares, reales y legendarios: Wadi Rum, el Gran Mar de Arena, Zerzura, Blad el Juf (“el sitio del miedo”, el Hoggar), las dunas de Uruk al Shaiba, el Nefud, el fuerte Zinderneuf. Nombres de tribus hostiles y de tropas curtidas: Beni Snassen, Ait Atta –equivalentes bereberes de los comanches–, tuareg;
chasseurs d’Afrique, tiralleurs du Sahara, spahis, goumiers. Y nombres de personajes: Auda, el soberbio jefe guerrero de los howaitat persuadido por Lawrence de Arabia para tomar Aqaba y del que se decía que se había comido (¡como el indio Magua!) el corazón de varios de los 75 hombres a los que mató con su propia mano; Alexine Tinne, “la sultana rubia”, la primera mujer en explorar el Sáhara, muerta a manos de los tuareg Ajjer cerca del oasis de Ghat en 1869; el mayor Ralph Bagnold, creador de las patrullas del desierto (los “escorpiones” de Hugo Pratt) que volvieron loco al Afrika Korps; los hermanos Geste, cuyas luminosas sombras nos invitan con su valiente ejemplo a buscar un destino mejor –con la que está cayendo– en la Legión Extranjera. No hay escenario más grandioso para la aventura que el desierto, donde lo mejor y lo peor de los hombres, su coraje y su vergüenza, se enmarcan en la majestuosidad de los horizontes ilimitados sumidos en la eternidad de una nada abrasadora.
Como en el mar –con el que tanto comparte–, en el
desierto la conquista es una empresa inútil, un empeño absurdo que se mide en vanidad y se castiga con la desesperación. También hay belleza allí, una belleza sin bondad ni dulzura, insensible e inútil, peligrosa, inhumana, hecha de espejismos, punteada de parajes inalcanzables y palmerales prohibidos. Todo esto lo he leído, claro, porque en todos los lugares en que me he acercado al desierto, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en Siria, apenas si he dado unos pasos en él, sobrecogido por su amenazadora inmensidad. El desierto, que deshidrata los cuerpos e incendia las almas.
¿Qué le atraía del desierto?, le pregunté una vez al gran sir
Wilfred Thesiger, que atravesó con una partida de feroces beduinos Rashid, ataviado como ellos y a lomo de camello –aunque portando un volumen de Gibbon–, el terrible Empty Quartet o Rub al Khali, las grandes arenas del remoto sur de Arabia (¡y dos veces!). Me miró con lo que en él más se acercaba a la compasión y que en realidad era una versión educada del desprecio y me contestó atravesándome con aquellos ojos de curtida ave de presa: “El vacío, el espacio, el silencio, la camaradería de los bedu”. Sumido en el recuerdo, pareció a punto de llorar, inexplicablemente nostálgico de aquellos días de inenarrable sed en que se enfrentaron a las arenas movedizas de Umm al Samim, “la madre del veneno”, se comieron sin remilgos una camella con abscesos supurantes y disfrutaron de un paisaje en el que “dondequiera que miraras no había esperanza”.
Me atrae el vacío, el espacio, el silencio, la camaradería de los bedu”, me contestó sir Wilfred Thesiger
El otro día, hablando con otro viajero que sabe de desiertos, Jordi Esteva, me dijo que en
Arabian sands, su gran libro, Thesiger menciona otro paraje terrible del Empty Quartet llamado muy prosaicamente por los beduinos, con perdón, el Coño de la Vieja. No recuerdo la sonora denominación, pero, claro, yo no hablo árabe como Jordi. En todo caso, el sitio no debía de ser muy visitado. Durante la II Guerra Mundial, Thesiger se adentró en el Líbico como miembro del recién nacido Special Air Service (SAS), las fuerzas especiales creadas por el capitán Stirling que eran transportadas en sus misiones de sabotaje por los merodeadores en camionetas y jeeps artillados del legendario Long Range Desert Group (LRDG) del mayor Bagnold, gran explorador antes de la contienda y experto en la física de las dunas. Thesiger, que era muy suyo, me dijo refunfuñando que aquella forma de surcar el desierto, “aislado” en el interior de un vehículo, no le gustaba. “Incluso aunque hubiéramos topado con Zerzura, el oasis y la ciudad perdidos que han sido la obsesión de todos los exploradores de ese desierto, no me habría provocado interés”. Él quería ir en camello, y si no, nada, ¡ea! Otros combatientes de la época aún no se habían motorizado y andaban a lomos de esas bestias hoscas, como las unidades italianas de Meharisti, cuya épica colonial –muy desagradable para los colonizados– es similar a la de
L’escadron blanc, de J. Peyré, la gran novela sobre los
méharistes franceses que perseguían a los beduinos tras sus
razzias.
En realidad, la primera imagen que me viene a la cabeza al pensar en la aventura del desierto no es la de sir Wilfred en su camello, ni siquiera la de
T. H. Lawrence en el suyo cargando contra los turcos empuñando el revólver (con el que, por cierto, le voló la cabeza a su propia montura,
Naama, en una acción desafortunada, especialmente para la camella). Ni tampoco la del conde Almásy afrontando el
qibli, el viento ardiente, con su frágil Ford T o su avioncito
Rupert, ni caminando en su reencarnación como Ralph Fiennes de
El paciente inglés con el cuerpo de Katherine entre sus brazos junto a la cueva de los nadadores en el Wadi Sora. No, lo que visualizo en primera instancia es un pequeño fortín blanco de la Legión Extranjera francesa perdido en la inmensidad refulgente de las arenas, el puesto avanzado de Zinderneuf donde se desarrollan los episodios centrales de
Beau Geste, la gran novela de P. C. Wren, en torno a la que orbita todo el imaginario del desierto. Durante años, una de mis posesiones más preciadas fue un modelo a escala de ese fuerte, marca Airfix, con su dotación de minúsculos legionarios y un montón de guerreros beduinos. Pasaba horas librando sangrientos asedios e imaginándome en las aspilleras del pequeño fortín aguardando con temor la muerte en forma de daga o bala de espingarda, con el oído atento a la corneta que anunciaría un tardío rescate.
El escritor nos dice que el fuerte se encontraba bastantes días e interminables marchas al sur de Dourgala, en el Sáhara argelino, cerca de la frontera con Marruecos, tras pasar pegando tiros el oasis de El Rassa. Allí llegan, con sus fusiles Lebel al hombro, los tres hermanos Geste –John, Michael (Beau) y Digby–, soldados de la séptima compañía del 1º Régiment Étranger, tras salir del famoso cuartel general de Sidi bel Abbès y marchar cantando
Voilà du Boudin hasta Ain Sefra para proseguir hasta el desierto, “donde reinaba bastante agitación”. A los chicos no les ha ido mal la instrucción: “Pronto fuimos buenos soldados gracias a nuestra inteligencia, sobriedad, educación atlética, hábitos de disciplina, conocimientos del francés y un verdadero deseo de portarnos bien”. Me digo que si solo se tratara de eso, yo también haría un buen
légionnaire.
Por supuesto en Zinderneuf, “lugar espantoso parecido a un horno”, las cosas se complican. El comandante Reouf se suicida –efecto del aislamiento, el
cafard y la “enfermedad horrible”, la sífilis imagino, que como no hubiera contraído de una camella en ese puesto remoto…–. También se mata su sucesor, el teniente Debussy, un alma sensible. Y asciende a responsable del puesto el malvado
adjudant Lejaune, del que la novela explica que había sido expulsado del servicio del Congo belga “por las brutalidades y atrocidades que cometía y que excedían del límite fijado por los alegres oficiales del rey Leopoldo” (!). El avieso Lejaune, que blasfema como nadie (“Cré bon sang de bon jour de bon malheur de bon Dieu de Dieu de sort”) y al que en la famosa versión cinematográfica (1939) de
Beau Geste protagonizada por Gary Cooper le cambiaron el nombre por Markoff, que ciertamente suena más siniestro, les tiene echado el ojo a los Geste, de los que se rumorea que han escapado a la Legión tras robar el zafiro
Agua Azul, que llevarían encima. El momento culminante de la historia, recordarán, es el asalto al fuerte por una multitudinaria
harka tuareg, con la cruel estrategia de Lejaune, digna de estos tiempos de ERE, de colocar a los legionarios muertos en las troneras para aparentar que los defensores mantienen su número pese a las bajas. La peli de William Wellman que a mí siempre me ha parecido el acabose de la iconografía legionaria resulta que se filmó en Yuma, Arizona…
P. C. Wren (1875-1941) rodeó su vida de misterio y se ha dicho que fue cazador, marinero y soldado de caballería en el ejército británico en India y que se alistó en la Legión Extranjera en Marruecos para, tras ser condecorado, desertar al pegarle a un suboficial brutal. También que fue campeón de esgrima, algo que, por decir, lo podemos decir muchos. Su gran éxito, que no repitió con ninguna de sus obras, fue
Beau Geste, publicada en 1924, a la que siguieron
Beau sabreur y
Beau ideal (mi favorita: el protagonista no consigue a la chica, y lo que es peor, rescata a su novio). En su libro sobre la Legión Extranjera de la época colonial
Our friends beneath the sands (Phoenix, 2011), Martin Windrow rastrea la biografía de Wren, que se llamaba Percy y solo después adoptó lo de Percival Christopher (P. C.), y la encuentra llena de mistificaciones. Su servicio en el ejército no fue notable y parece que pasó la mayor parte del tiempo enfermo. Pone en duda incluso que el escritor se enrolara en la Legión, pues no hay documento alguno que lo pruebe. Eso sí, admite que su información era buena, seguramente conseguida a través de algún veterano. El episodio de los tiradores póstumos de Zinderneuf, en el clímax de la novela, agárrense, ocurrió de verdad. Aparece en las memorias del legionario Frederic Martyn, un inglés, publicadas en 1911, de donde debió de tomarlo Wren. Me ha encantado saber que la segunda mujer del novelista se llamaba Isobel, como la protagonista de
Beau Geste.
La novela ‘Beau Geste’ logró que los legionarios se convirtieran en un icono popular al nivel
del ‘cowboy’
El libro nos explica algunas de las grandes aventuras reales de la Legión Extranjera, no sin antes subrayar el autor cómo
Beau Geste significó que el legionario, con su quepis de cogotera flameante, sus pantalones blancos, su faja y su largo abrigo (en cambio, no llevaban calcetines, iban descalzos dentro de las botas engrasadas), se convirtiera en un icono de la aventura, un estereotipo de héroe popular al nivel del cowboy o el detective. Ah, la mística de la
légion. “¿Qué hacías en la vida civil?”, le preguntó el coronel Paul Rollet a un veterano legionario,
un vieux moustache, en Sidi bel Abbès en los años veinte. “Era general,
mon colonel”. Tropas formadas para hacer el trabajo sucio en escenarios duros, los legionarios se enfrentaban en África a un enemigo rudo e inmisericorde que solo te cogía prisionero con la peor de las intenciones. Habían de combatir a jinetes árabes que cargaban en un tronar de cascos y rifles, relampagueando el acero de sus sables y envueltos en un flamear de ropajes. El pequeño cuadro de soldados aguantando a pie firme la embestida, esperando con serenidad el momento propicio para la descarga de sus rifles Lebel o Chasepot. En otras ocasiones, los legionarios sufrían los disparos de los hábiles tiradores rebeldes escondidos que los derribaban uno a uno con sus
bushfars de largo cañón, viejas armas de chispa, pero letalmente efectivas. O la columna era objeto de pequeños y continuos ataques insidiosos durante su largo discurrir de marchas forzadas cuando la vigilancia se disolvía en la monotonía del paisaje y el ritmo hipnótico de los pasos.
En 1882, en el Sud-Oranais, en el Chott Tigri, un destacamento que incluía legionarios,
spahís y
goumiers, unos 250 hombres bajo el mando del comandante De Castries, afrontó casi un Little Big Horne en las dunas. Sorprendidos por los Beni Gil (!), más de un millar, los soldados combatieron en pequeños grupos tras fragmentarse la columna y solo los salvó de la aniquilación que los asaltantes se distrajeran saqueando suministros. Castries perdió un tercio de sus efectivos, entre ellos al capitán Barbier, con el que se habían ensañado: además de decapitarlo, le propinaron nueve balazos y siete heridas de sable. Las mutilaciones eran lo habitual: te castraban o te cegaban a punta de daga. Los legionarios tampoco solían coger prisioneros; en realidad, era preferible que te mataran rápido a que te dejaran vivo sin medios en el desierto.
No solo sufrían los hombres en las guerras del desierto: durante la conquista de la región del Touat, al sur del Gran Mar de Arena occidental, entre 1900 y 1903 se calcula que murieron ¡60.000 camellos! En el curso de la campaña, una columna de 400 legionarios atravesó a pie el mencionado océano de dunas doradas a 54 grados a la sombra (y no había sombra). Tras 72 días de marcha sobre uno de los terrenos más hostiles del planeta, solo se pusieron enfermos –no consta cuántos de insolación– media docena de los soldados: unos tipos duros.
Los beduinos eran hábiles en el manejo de la espada y el cuchillo;
las mutilaciones
eran habituales
En El Moungar, al norte de Zafrani, se produjo en 1900 otro de los combates épicos de la Legión. Masas de centenares de guerreros Dawi Mani cargaron contra las líneas de legionarios estirados y arrodillados que lanzaban descarga tras descarga. Pero lo que ha hecho famoso el nombre de El Moungar fue la tremenda batalla de ocho horas entre legionarios y shaambas en septiembre de 1903 que acabó en lucha cuerpo a cuerpo, en la que los beduinos, hábiles en el manejo de la espada y el cuchillo, tenían ventaja sobre los legionarios
baïonnette au canon. Un gran desastre tuvo lugar en 1908 cuando los bereberes de Moulay Ahmad Lashin el Saba atacaron de madrugada el campamento desprevenido del teniente coronel Pierron en el oasis de Menabha, que estuvo a punto de convertirse en una matanza como la perpetrada por los zulúes en Isandlwana y costó 120 bajas a los franceses.
La peor masacre sufrida por las tropas francesas ocurrió cerca de Khenifra, en el Medio Atlas marroquí, donde los zaian y otras tribus bereberes atacaron la columna del teniente coronel Laverdure, que regresaba de una acción de castigo contra el campamento del caíd Moha ou Hammou el Zaiani, matando a 33 oficiales y 580 soldados y capturando ocho cañones, cuatro ametralladoras y 630 rifles. El cuerpo de Laverdure se lo llevaron para exhibirlo y lo canjearon luego por dos de las mujeres del caíd prisioneras.
Las acciones tenían su corolario de actos de valor individual. Tras un combate cerca de Ksar el Azoudj, el teniente Deze destacó el comportamiento de uno de sus hombres: “El soldado Maret fue hallado a nueve millas del campo de batalla, no habiendo comido ni bebido nada excepto su orina durante dos días, y medio desnudo; pero, aunque afiebrado, todavía conservaba su rifle, su munición y su coraje”.
De entre todos los valientes luchadores del desierto déjenme destacar al oficial de caballería Henry Marie Just de Lespinasse de Bournazel, del 22º de Spahis, un aristócrata alto, rubio y guapo. En El Mers, tras recibir una herida en el cuero cabelludo que le cubrió la cara de sangre, cabalgó solo contra los bereberes que huyeron ante el Hombre Rojo (llevaba además la túnica escarlata del regimiento) pleno de
baraka, al que parecía imposible matar. Tras innumerables aventuras, encontramos al capitán De Bournazel en 1932 en la operación contra el último reducto de los clanes rebeldes de los Ait Atta en el Djebel Sahro. El militar avanza a la cabeza de sus
goums cuando es herido en el estómago. Trasladado moribundo a la tienda médica, el elegante jinete, dandi hasta el final, se señala las ropas ensangrentadas y desgarradas y dice al médico: “Qué contrariedad morir así de sucio, Doc”.
El desierto tiene sus héroes, como ven, sus mártires (la masacrada expedición Flatters), sus santos (el padre De Foucauld, el humanista Monod) y sus pecadores (Auda, Lejaune). Incluso sus reinas (la Antinea de
La Atlántida de Pierre Benoit). Pero pocos personajes rivalizan con el gran patrón de las dunas, Lawrence de Arabia.
¿Qué queda por decir de este tipo extravagante y atormentado, excepcional propagandista de sí mismo y a la vez su principal denostador, una de las personalidades más complejas y enigmáticas que ha dado el siglo XX? Abro al azar
Los siete pilares de la sabiduría, que leo como otros la Biblia, y vuelvo a extasiarme con su prosa cargada de una hiriente poesía, enraizada en el barro carnal de la humanidad, pero apuntada como un rifle hacia los astros. Era Lawrence un hombre hipersensible en el que la vanidad y el ansia de fama y trascendencia luchaban a brazo partido con su miedo a la insignificancia y al rechazo. Se catapultó al peor lugar del mundo en medio de una guerra espantosa librada por las gentes más rudas para regresar sin más respuestas que las cicatrices de bala, las pesadillas y un aura de fama que juzgaba tan fraudulenta como sus vestiduras blancas –con el
iqal dorado y la daga– de miembro del Estado Mayor del jerife de la Meca. “Yo no soy un hombre de acción”, repetía el Emir Dinamita, el icono de la guerra en el desierto, el detonador de Feisal. Era el único capaz de sintetizar la revuelta árabe con un poema de amor. “Te amaba y por eso tomé aquellas oleadas de hombres en mis manos / y escribí mi voluntad en el cielo con las estrellas”.
Lawrence me pone al borde de las lágrimas, y no es el humo de la pólvora sobrevolando la ruina de las locomotoras turcas, ni el viento del desierto cargado de arena y desengaño. Es el espectáculo de alguien que trató de ir más allá de lo que le permitía su propia naturaleza, y lo consiguió. Eso le hizo grande, pero desde luego no más feliz. En la mejor biografía de las muchas que he leído de Lawrence (¡incluso tengo una escrita por Alistair MacLean!), la de Michael Asher (
Lawrence, the uncrowned king of Arabia, Viking, 1998), el autor se adentra en el alma del personaje y certifica que en el fondo había una enorme debilidad y, sorprendentemente, miedo. Se le aflojaba el vientre y se ponía enfermo invariablemente cada vez que entraba en acción. De hecho, inicialmente intentó que no lo enviaran junto a Feisal al Hejaz. Si no fuera porque suena a anatema, diríamos que era un cobarde. Y montar en camello le provocaba graves forúnculos.
A Lawrence de Arabia se le aflojaba el vientre y enfermaba cada vez que entraba en acción
Rastreándolo durante dos años no solo en los documentos, sino en los grandes escenarios de su vida (del Wadi Rum a Clouds Hill, pasando por Deraa y Damasco), Asher entiende bien a Lawrence: no en balde ha sido también soldado irregular (miembro del SAS, unidad tan imbuida del espíritu del gran genio de las incursiones), ha vivido con los beduinos y ha cruzado el Sáhara de Oeste a Este a pie y en camello. Para Asher, la explicación última de la personalidad de Thomas Edward Lawrence, Ned para la familia, radica en la relación con su madre, Sarah Lawrence, de la que heredó el cabello rubio, los ojos azules y la mandíbula proyectada, y que le pegaba al chico.
Sarah tuvo cuatro hijos ilegítimos, todos varones, con Thomas Chapman, un rico aristócrata casado que renunció a su vida anterior para, pese al escándalo, irse con ella, que era la institutriz de sus cuatro hijas. Mujer de carácter y de firmes convicciones morales y religiosas, aunque hizo lo que hizo, controlaba a sus hijos, estaba obsesionada con la pureza de estos y chocaba con la personalidad individualista, sensible, obstinada y secretista de Ned, al que administraba frecuentemente castigos físicos para doblegar su voluntad. Asher opina que el masoquismo de T. E. Lawrence y el trastorno de flagelación que padeció –tras la guerra le pagaba a un hombre llamado John Bruce para que lo azotara– no provenían de sus traumáticas experiencias bélicas, sino que estaban arraigados en su personalidad desde niño con la tendencia al autocastigo y al autodesprecio que le provocaban la conflictiva relación con su madre. Ciertamente, la guerra intensificó esas pulsiones y les ofreció un marco propicio.
Tenía un miedo terrible al dolor, pero al mismo tiempo trataba de controlarlo infligiéndoselo él mismo, lo que le daba sensación de poder. Ese masoquismo incluía una carga de exhibicionismo: no se trataba de sufrir en silencio. ¡Hay que ver qué complicados pueden ser los héroes! Lawrence desarrolló un fuerte desagrado por su cuerpo y el sentimiento de ser físicamente inadecuado. Pese a su increíble capacidad de resistencia, resultado de un obsesivo adiestramiento, se consideraba poco masculino y de hecho se le ha descrito con frecuencia como de aspecto aniñado y hasta afeminado. No le atraían los cuerpos de las mujeres, sino los de los hombres. En todo caso, tenía horror a la intimidad física del sexo. La única vez que se enamoró, según los indicios, fue de S. A., las iniciales que aparecen en la conmovedora dedicatoria de
Los siete pilares de la sabiduría, y que se cree que corresponden a Salim Ahmad, apodado Dahoum, un jovencito aguador árabe al que cobró afecto durante sus excavaciones en Siria antes de la I Guerra Mundial y con el que vivió una relación muy romántica. Es difícil decir si pasaron a mayores.
Asher encuentra que mucho de lo truculento que explicó Lawrence es producto de su fantasía y ansias de martirio, y especialmente de su impulso de humillación y autodegradación, que le resultaba tranquilizador: “El hombre puede ascender a cualquier altura, pero hay un nivel animal por debajo del cual no puede ya caer”. En ese sentido, el biógrafo opina que lo más probable es que la famosa historia de su tortura y violación por soldados turcos en Deraa cuando espiaba disfrazado de circasiano –episodio que explica con pelos y señales en su libro (detallando incluso que el bey turco le había metido mano y que tuvo un orgasmo mientras le golpeaban)– sea una invención. Tampoco cree que ocurriera otro de los episodios más célebres de las aventuras de Lawrence, la terrible ejecución con su revólver de Hamed el Moro, culpable de asesinar a otro miembro de la partida guerrillera. Lawrence, sostiene Asher, no tenía estómago para matar a un hombre a sangre fría. Tampoco era un sádico capaz de dar la orden de no hacer prisioneros durante el ataque a la columna turca en Tafas. En cambio, parece sí ser cierto que Lawrence regresó con gran coraje sobre sus pasos y salvó la vida a su sirviente Gassim, caído del camello durante la travesía de El al Houl, el Terror, la desolada extensión del Nefud que hubo que atravesar para atacar Aqaba (en la película de 1962 de David Lean protagonizada por Peter O’Toole, el rescatado y el ejecutado eran la misma persona, para mayor dramatismo).
Yo no soy hombre de acción. Te amaba y
por eso tomé aquellas oleadas de hombres
en mis manos”
Asher concluye que Lawrence contó muchas mentiras, exageró y reinventó episodios de su vida, siendo un manipulador de su propio mito. Bernard Shaw, amigo de Lawrence, apuntó que este no era, desde luego, “un monstruo de veracidad”. Y llegamos a lo de los azotes pagados. Estos eran de carácter indudablemente sexual, pues se los hacía dar en el culo, con perdón, no en la espalda (¿no son las nalgas en pompa de Lawrence de Arabia un símbolo de las dunas, como lo son los pechos de la Katherine de
El paciente inglés?: un desierto escondido hecho de deseos y transgresiones). La primera vez, en 1923, Bruce le propinó 12, y los latigazos le hicieron sangrar. Al acabar le pidió: “Dame otro, el de la suerte”. En total, hasta 1935, el escocés lo azotó en nueve ocasiones, al menos una con otra persona presente. Lawrence experimentó el orgasmo varias veces.
Muchos de los misterios de la personalidad del coronel Lawrence quedaron sin resolver para siempre cuando murió, seis días después de sufrir un accidente con su motocicleta Brough Superior de 1.000 cc, el 13 de mayo de 1935. Es difícil decir quién fue realmente Lawrence de Arabia, pero su lucha contra el desierto y contra sí mismo refleja algunas de nuestras luces y sombras, de nuestras dudas y anhelos secretos. “Aquel crepúsculo era feroz, estimulante, bárbaro”, escribió en una ocasión, “reanimaba los colores del desierto como una pincelada mientras que lo que yo ansiaba era debilidad, frescores y brumas grises, que el mundo no tuviese aquella claridad cristalina, aquella definición de lo acertado y lo equivocado”.
el dispensador dice:
gentes pacientes de miradas profundas,
escasas palabras en distancias rotundas,
cambian los paisajes de arenas vagabundas,
reconocer huellas donde nada abunda...
eternos veranos de cielos extraños,
todo permanece a pesar de los años,
allí no hay tiempo para engaños,
no darse cuenta es asumir los daños...
hubo otras eras con distintas gestas,
había templos y muros de piedras,
mares extensos de aguas sin crestas,
alguien se fue abriendo compuertas,
hoy sólo dicen que es naturaleza muerta...
muchas historias se han tejido sobre los desiertos, y aún cuando todos parecen ser iguales, la realidad demuestra que no hay semejanzas entre ellos. Incluso, dentro de un mismo desierto, se aprecian diferencias angulares que habilitan a definirle regiones. La presencia humana es escasa, sin embargo sus habitantes bien saben de "sendas" a las que hay que aplicar sutiles "sentidos"... lo que implica conocer de vientos, cielos, arenas, gravas, y dunas, y obligando a reconocer olores. Hubo un tiempo en que en el Sahara desbordaban las vidas, y hoy aunque éstas ya no se manifiestan, bien puede asegurarse que el desierto vive, expresándose a través de ciclos regulares que dependen de los acuíferos subterráneos, esos mismos que guardan mares que otrora afloraron, permitiendo a otras culturas hacer de sus costas el bullicio de sus hogares. El Sol agobia los días, tanto como las noches congelan el alma... pero entre dichas diferencias, los lugareños reconocen a almas vagantes de antiguas caravanas que siguen utilizando los mismos portales del espacio-tiempo, llevando y trayendo esperanzas e ilusiones de aquellos que habiendo partido, no han podido regresar a sus destinos.
 El Ahaggar esconde antiquísimas grutas donde se ocultan tesoros dejados por los atlantes a su paso hacia los mares del sureste del continente africano... muchos saben de su existencia, pero nadie reconoce el paisaje, por lo que aquellos rastros son apenas ecos de historias perdidas por culturas extraviadas. Aunque no se crea, el Sahara late al igual que cualquiera de los otros desiertos de la Tierra, y sus fuentes, aunque invisibles al ojo humano y a la intención depredadora, permanecen intactos y a buen resguardo. En dicho contexto, las visiones de occidente, han tejido historias de espías y aventureros, intrépidos que huyendo de sus propios destinos, supieron quedar atrapados entre distancias fantasmales y espíritus trashumantes que permanecen custodiando los tiempos por venir. Más allá de los relatos, existe una historia épica gestada en desiertos para nada semejantes a los descriptos en las páginas de libros... allí, las sensaciones del hombre blanco en un contexto eminentemente hostil, sólo tergiversan una realidad tan apasible como catastrófica, donde las tormentas aparecen subrepticiamente, ejerciendo una violencia temible, para luego esfumarse y dejar todo distinto, sólo apto para los sentidos de aquellos llevan al espíritu de las arenas consigo. En el Tassili-N-Ajjer, aún perduran rastros de culturas inquietas del pasado antidiluviano... y hasta pueden escucharse sus voces en algunas noches de pasividades revueltas. No obstante, el secreto mayor de estos paisajes reside en la sabiduría de dejarse guiar por las visiones del alma, reconociendo a los duendes de las arenas, pero más que eso, aprendiendo a beber de sí mismo... ¿sabes lo que es eso?... cursar la vida sin padecer sed. AGOSTO 26, 2012.-
El Ahaggar esconde antiquísimas grutas donde se ocultan tesoros dejados por los atlantes a su paso hacia los mares del sureste del continente africano... muchos saben de su existencia, pero nadie reconoce el paisaje, por lo que aquellos rastros son apenas ecos de historias perdidas por culturas extraviadas. Aunque no se crea, el Sahara late al igual que cualquiera de los otros desiertos de la Tierra, y sus fuentes, aunque invisibles al ojo humano y a la intención depredadora, permanecen intactos y a buen resguardo. En dicho contexto, las visiones de occidente, han tejido historias de espías y aventureros, intrépidos que huyendo de sus propios destinos, supieron quedar atrapados entre distancias fantasmales y espíritus trashumantes que permanecen custodiando los tiempos por venir. Más allá de los relatos, existe una historia épica gestada en desiertos para nada semejantes a los descriptos en las páginas de libros... allí, las sensaciones del hombre blanco en un contexto eminentemente hostil, sólo tergiversan una realidad tan apasible como catastrófica, donde las tormentas aparecen subrepticiamente, ejerciendo una violencia temible, para luego esfumarse y dejar todo distinto, sólo apto para los sentidos de aquellos llevan al espíritu de las arenas consigo. En el Tassili-N-Ajjer, aún perduran rastros de culturas inquietas del pasado antidiluviano... y hasta pueden escucharse sus voces en algunas noches de pasividades revueltas. No obstante, el secreto mayor de estos paisajes reside en la sabiduría de dejarse guiar por las visiones del alma, reconociendo a los duendes de las arenas, pero más que eso, aprendiendo a beber de sí mismo... ¿sabes lo que es eso?... cursar la vida sin padecer sed. AGOSTO 26, 2012.-